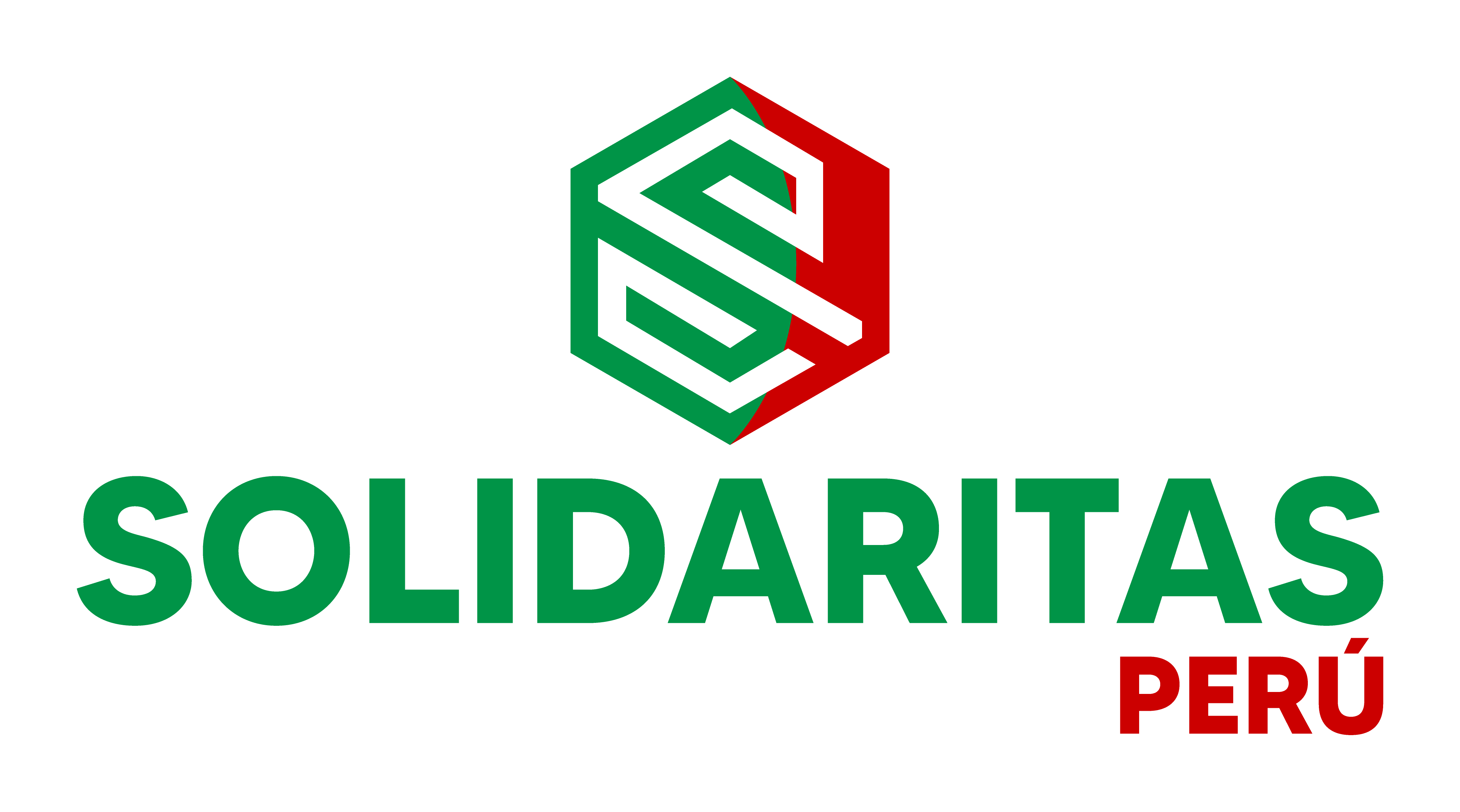La gestión pública debe centrarse en solucionar problemas prioritarios y no en alimentar burocracias o populismos ineficaces. (Fuente: Agencia Andina)
En los últimos tres meses me ha tocado recorrer dos territorios que había transitado hace mucho tiempo y que, por motivo de un estudio que estaba realizando, me he permitido volver a ellos.
Por un lado, está la costa norte peruana, específicamente Piura, donde he recorrido todas las caletas de pescadores desde Máncora hasta Sechura, pasando por tres provincias con sus respectivos distritos, con el encargo de entrevistarme con las organizaciones y sindicatos de pescadores artesanales.
A pesar de haber trajinado estos territorios entre los años 2008 a 2012, me siguen sorprendiendo las dinámicas sociales y económicas que aquí se desarrollan. Lejos de los conceptos parametrados que se discuten en las aulas universitarias o en algún café limeño, el mundo de los pescadores artesanales no guarda la lógica laboral en la que a veces los queremos encasillar.
Los he visitado en sus Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), en sus embarcaciones, en sus locales de agremiados, en sus casas o negocios y, en todos los casos, me quedo con la misma sensación: peruanos que se esfuerzan día a día realizando múltiples labores para llevar un pan a las mesas de sus hogares. Así, encontramos al pescador-agricultor, pescador-operador turístico, pescador-obrero, pescador-comerciante, pescador–mototaxista y muchas cosas más.
A las pocas semanas, pasé del calor del norte peruano al calor de la selva amazónica, un territorio que trajino también desde hace varios años, donde estamos trabajando para fortalecer las capacidades de líderes indígenas de las comunidades nativas y de las organizaciones que aglutinan a estas poblaciones.
En estos lugares las dinámicas sociales y económicas son muy diferentes, aunque también se pueden dedicar a la pesca y agricultura, la caza y la recolección juegan un papel importante en sus vidas.
¿Qué pueden tener en común las poblaciones asentadas en el norte del Perú y en la selva amazónica? La respuesta es la falta de cierre de brechas sociales, una tarea pendiente que el Estado peruano tiene con los peruanos asentados en las zonas de producción de recursos naturales que mueven en positivo las agujas del Producto Bruto Interno (PBI), pero que, a pesar de esto, nuestros conciudadanos siguen careciendo de agua potable, salud o educación de calidad.
Este diagnóstico no es nuevo. Hay múltiples estudios que demuestran la poca eficacia de los diferentes niveles de gobierno para cerrar las brechas sociales en territorios donde el presupuesto público se ha multiplicado exponencialmente gracias a los ingresos del canon, sobrecanon o regalías que la actividad extractiva inyecta a las arcas de los municipios, gobiernos regionales o gobierno central.
En estos territorios, muchas veces lo que crece en las entidades públicas es la carga burocrática, el populismo para desarrollar obras intrascendentes y, en otros casos, la corrupción (sin que con esta opinión involucre a todos los municipios o gobiernos regionales de estas áreas); centrándose la gestión pública en rutinas de cumplimiento de funciones o roles, y no en metas u objetivos para dar soluciones a problemas públicos prioritarios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Es hora de poner en el centro del debate local y regional las necesidades de las personas de estas localidades y, a través de sendas reflexiones, colaboraciones y creatividad, resolver los desafíos de la gestión pública para cerrar las brechas sociales, lo que aquí llamaremos la creación de Laboratorios de Gobierno, concebidos como espacios que propongan soluciones innovadoras que apuesten por “pensar fuera de la caja”. De lo contrario, pasaremos a recordar en las próximas décadas que vivimos una época de oportunidades perdidas para el desarrollo de nuestros pueblos.